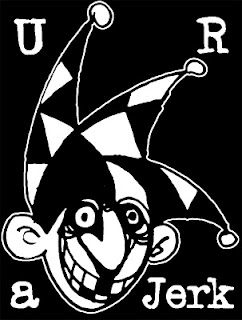25 de septiembre de 2011
Tixta po forroginaxión
11 de septiembre de 2011
Romanticismo embarrado
25 de agosto de 2011
Soluciones a la boludez
19 de agosto de 2011
Dos versiones
Un rey tonto, espoleado por un consejero inepto y una corte de imbéciles, gobernaba un reino pobre y devastado. Los feudos vecinos se aprovechaban de él; e incluso algunos caballeros, provenientes de los confines más remotos, se paseaban triunfantes y desafiantes por aquellas tierras sin que nadie pudiera impedírselo. Las aldeas de campesinos languidecían y en los bosques aumentaban día a día las bandas de ladrones, que asechaban los caminos y robaban por igual a pobres y ricos, afortunados y desdichados.
9 de agosto de 2011
La elección de los animales
1 de agosto de 2011
Buena mano
–Solo necesito una buena mano –explicó el jugador.
Y pasaron varias manos, una derrota tras otra.
–Solo necesito una buena mano –repitió.
Y siguieron otras. Todas malas.
–Solo necesito una buena mano –continuó, obseso.
Pero la buena mano parecía no llegar.
Perdió todo. El dinero, el reloj, el auto, la casa… Pidió un préstamo para seguir jugando, y también lo perdió.
Cuando vino el cobrador, no tenía con qué pagarle. Un matón se puso nervioso: le dio una paliza y le cortó un dedo.
Pasó el tiempo y seguía perdiendo el dinero de otros. Y le cortaron otro dedo.
Hasta que un acreedor se hartó y decidió un escarmiento mayor: le iba a cortar una mano.
Le dio a elegir: izquierda o derecha.
Como era diestro, el jugador escogió la izquierda. Y se la cortaron.
Entonces sí, armado solo con su mano buena, el jugador por fin ganó.
17 de julio de 2011
Esto no es sobreesdrújula
Un hombre levanta una cartulina, la enseña a un auditorio y pregunta: «¿Cuántas letras tiene esto?».
12 de julio de 2011
Lógica futbolística
30 de junio de 2011
Consejos al consumidor (IV)
Mi conclusión: comprar por internet es contraproducente.
Razón de eficiencia
19 de junio de 2011
Rebolución
11 de junio de 2011
Comunicación social
5 de junio de 2011
La solución a todos los problemas
 Hace mucho tiempo, un viejo sabio determinó con precisión cuál era el problema (el único problema) que daba origen a todos los demás.
Hace mucho tiempo, un viejo sabio determinó con precisión cuál era el problema (el único problema) que daba origen a todos los demás. 30 de mayo de 2011
Los siete pecados (de viajar en el transporte público de las grandes) capitales - 7/7
14 de abril de 2011
Los siete pecados (de viajar en el transporte público de las grandes) capitales - 6/7
7 de abril de 2011
Los siete pecados (de viajar en el transporte público de las grandes) capitales - 5/7
6 de abril de 2011
Los siete pecados (de viajar en el transporte público de las grandes) capitales - 4/7
5 de abril de 2011
Los siete pecados (de viajar en el transporte público de las grandes) capitales - 3/7
19 de marzo de 2011
Los siete pecados (de viajar en el transporte público de las grandes) capitales - 2/7
Avaricia I
El pibe sube al colectivo, que arranca:
A las tres paradas, el pibe se baja. Agradece al colectivero y saluda con la mano. Cruza la plaza y llega a un edificio de departamentos. Guarda las monedas en el bolsillo, abre la puerta con su llave y entra en casa sonriendo.
18 de marzo de 2011
Los siete pecados (de viajar en el transporte público de las grandes) capitales - 1/7
“¡No empujen que en el fondo hay lugar!”